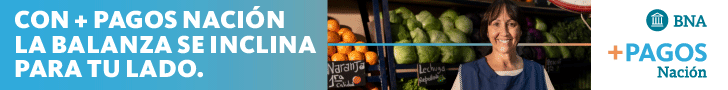
Estábamos jugando en la vereda cuando llegaron. Eran un montón de hombres, aunque no puedo decir hombres, porque para mi eran robots gigantes. Llegaron en silencio. O yo no escuché nada. O pensé que era otra cosa. Había sol y estábamos dándole el mate cocido con bizcochos a las muñecas, ni nos enteramos de lo que pasaba. O yo no me di cuenta. O fue tan grande la sorpresa que no sé todo lo que pensé. Aparecieron de golpe y me quedé quieta del susto. Cuando nos dimos cuenta ya estaban por todas partes, en los árboles y en los techos de todas las casas de la cuadra, cerrando el paso en las esquinas, como una invasión. Tenían una ropa especial, como con escudos y unos cascos brillantes que les tapaban las caras. Hacían alrededor el ruido de muchas radios rotas. A la radio de mi abuela en la cocina a veces le pasaba eso y cuando venía ese ruido, ella despacito y con paciencia movía la perilla hasta volver a encontrar la canción que lograba calmar ese ruido fatal.
Celeste clarito era el color de mi casa. Era de material y por eso era más calentita. La hicieron mi papá con mi tío y mi abuelo cuando yo todavía no había nacido. Antes siempre era gris, yo me acordaba de eso. La había pintado mamá hacia poquito con una escalera altísima. Cuando pintaba me decía que me salga de ahí abajo para no mancharme, pero a mí me encantaba mirarla desde ese lugar, se veía tan grande y tan contenta pintando la casa, con todo el sol iluminándola. Celeste clarito era el color de mi casa, un poco más claro que ese cielo que se abría sobre su pelo marrón brillante casi anaranjado.
Parecía otra casa, esa casa, mi casa. Se veía chiquitita ese día con el ejército de robots parados arriba del techo. Eran como insectos monstruosos. Manchas negras moviéndose a gran velocidad.
Bajaron por las paredes colgados de sogas. Me quedé viendo en silencio a esos hombre-araña, como si estuviera lejos de ahí. Me preocupaba por las marcas de las patas que podían quedar en la pintura, mientras veía cómo pateaban la puerta de madera hasta tirarla abajo, deshecha, reventada y todo eso que estaba ocurriendo se volvía una postal definitiva y los insectos entraban en el cuerpo de mi hogar.
No entendí lo que pasó. Me di cuenta del peligro, pero no pude asustarme. No me pasaba nada en el cuerpo. Era como si no estuviera. Me había ido. Como si no creyera lo que estaba pasando. Como si yo ya no fuera yo. Supe que algo estaba roto. O que ya no había ningún lado, ni vuelta atrás.
No sé quién me sacó de ahí. Fue un tirón, como si me hubieran soplado desde adentro de la casa de mi amiga y cerrado la puerta. Fue todo tan rápido que no pudimos ni agarrar las muñecas. Quedaron ahí afuera, sentadas con el mate cocido humeante sobre la mesita, como si nada pasara. Las vi por los huequitos entre las maderas y quise salir a buscarlas, pero no me dejaron. Adentro de la casa, todos estaban de una manera muy rara, acostados debajo de los muebles, con los brazos agarrados a las cabezas y hasta la bisabuela, que tenía como 100 años estaba en el suelo. “Agachate, agachate", decían todos y a mí se me subían los hombros sin entender por qué. Fue solo un momento y entonces no vi quién, pero alguien se me tiró encima y me aplastó con todo el peso del cuerpo en el suelo. Una voz de mujer repetía en susurro “ya va a pasar, ya va a pasar la balacera”, y fue entonces que registré esa palabra y aunque no veía nada, pude ver las balas en la acera. Recién entonces escuché sonidos: las explosiones, los vidrios rotos, los gritos. Hacia calor. El cuerpo que me aplastaba tenía un olor raro, como de mocos mezclados con hierro. Algo gomoso y metálico. Un olor que no volví a sentir jamás, pero que tampoco pude olvidar.
El suelo estaba cubierto de un plástico engomado, color cremoso clarito, con pedacitos rojos, trocitos transparentes y brillitos dorados derretidos dentro. No lo había visto nunca de cerca. Era realmente hermoso. Nunca lo volví a ver. No pude volver a esa casa. Al otro día me llevaron a otra parte. Un lugar que prefiero olvidar.


